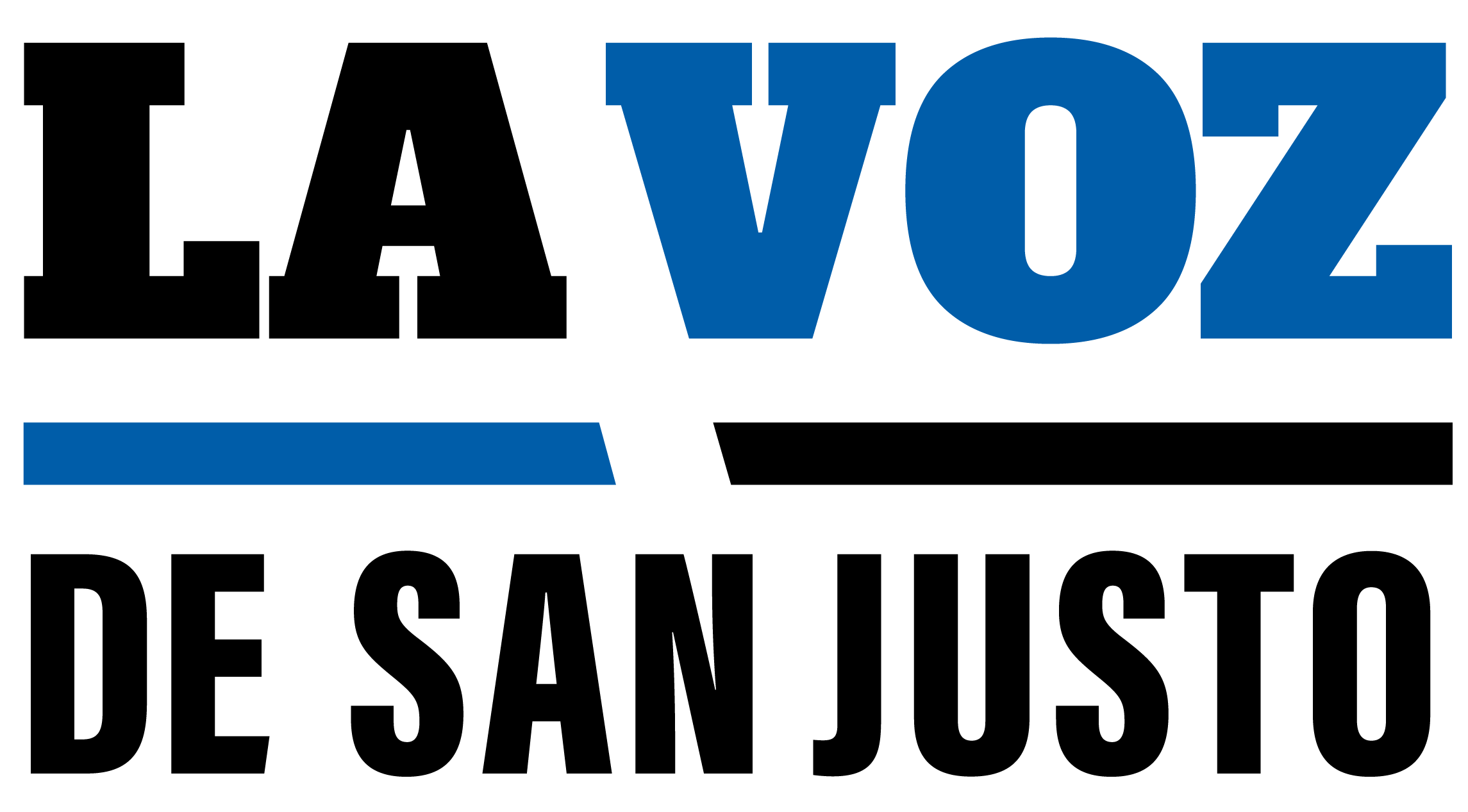Malvinas: el día después

Hablar de Malvinas sin meter la pata en un charco del discurso soberano o en el nacionalismo berreta -ese patriotismo que fue señalado como el último refugio de los canallas- requería en 1982 de un esfuerzo especial. Ahora 37 años después Manuel Montali asume el mismo riesgo en esta entrega de "Un día en la vida".
Por Manuel Montali
En la distopía "Un mundo feliz", del escritor inglés Aldous Huxley, las Falkland (las Malvinas, para cualquier desprevenido) son un lugar lejano de deportación. Los que no pueden adaptarse a las reglas de esa Utopía de sexo y drogas tan cuidadosamente diseñada por el fordismo, se van a las islas.
Mucho más acá, de este lado de la otra grieta, que es la herida de Malvinas, Rodolfo Fogwill imaginó una historia de inadaptados a los que también les tocó ir a las islas. Hablamos de "Los pichiciegos", la novela que escribió en junio de 1982, mientras las balas silbaban en el Atlántico Sur y las radios anunciaban que esa guerra se ganaba.
Hablar de Malvinas sin meter la pata en un charco del discurso soberano o en el nacionalismo berreta -ese patriotismo que fue señalado como el último refugio de los canallas- requería en 1982 de un esfuerzo especial. Vamos, si Leopoldo Galtieri logró que una plaza lo vitoreara y nuestros mejores rockeros aceptaron tocar en un "Festival de la Solidaridad Latinoamericana" (cuya recaudación para los soldados argentinos jamás llego a Malvinas), lo que hizo Fogwill, en plena euforia belicista, es una primera manera de pensar el asunto desde otro lado.
Los pichiciegos, o simplemente los pichis, son soldados que abandonaron las armas y toman su nombre de las mulitas. Ellos, mientras los sobrevuelan los Pucará y Harrier, mientras el piso de las islas tiembla por las explosiones, esperan que la guerra termine, escondidos bajo tierra. Esa cueva ha sido construida por orden de un Sargento desertor, siguiendo instrucciones de ingeniería: cuenta hasta con una estufa (quizá la última característica humana que conserva... atención con este detalle).
La metáfora es magnífica: los pichis son animales aterrados. Barbudos, sucios, apestosos. No son más que las ovejas. Cuando pisan una mina, el olor de unos y otras es el mismo. No son un grupo ni siquiera consolidado por la fraternidad. Si hay que eliminar a uno de ellos, para aumentar las posibilidades de supervivencia, nadie lo discutirá. Borges, siempre Jorge Luis, diría que no los une el amor sino el espanto.
Los pichis tienen miedo, por supuesto. Pero la deserción, la traición, quizá no obedece a la mera cobardía. Martín Fierro, el desertor por antonomasia en la literatura argentina, no era un cobarde. A los pichiciegos simplemente no les interesa la lucha contra los ingleses. Los desprecian, pero no los consideran sus verdaderos enemigos. No, ellos son chicos de la "maldita clase" 1962, pibes obligados a ir a poner la cara por oficiales que dibujan trincheras "arriba de un mapita" y que arrastran por la nieve el prestigio del Ejército de San Martín. Ese Ejército, en 1982, se mostró bien preparado para reprimir a su propia población (Fogwill pone a discutir a los pichis con incredulidad sobre la cifra de víctimas -menciona hasta 15 mil- y los vuelos de la muerte), pero no para enfrentar a una potencia en ese manotazo de ahogado en whisky que después hicieron Galtieri y compañía.
En el libro nunca se discute la legitimidad del reclamo argentino por la soberanía de las islas. No viene al caso. Los pichiciegos quieren hacer lo que sea necesario para sobrevivir hasta que esa guerra se pierda definitivamente. Porque ahí, en las islas, saben que van a perder. Saben que falta poco para que termine. Hasta festejan los ataques británicos que los acercan al momento en que podrán sacar la cabeza de la tierra. Negocian con los habitantes de las islas (malvineros) y no tienen reparos en hacerlo también con los soldados ingleses: información por víveres. A un pichi le preocupa lo inmediato: conseguir polvo químico para disecar sus excrementos. Y le interesa lo esencial: volver a casa, ver a su madre, tener sexo.
La novela no plantea una discusión moral ni ideológica, no condena ni las traiciones más abyectas. Solo el absurdo de la guerra. "El horror, el horror", diría el coronel Kurtz. No discute ni se plantea mojarle la oreja a un relato más heroico de Malvinas. Pero le hace un lugar en la historia a los que no quisieron pelear esa guerra.
El único juicio ético les cabe a los que juegan con los soldados como fichas de TEG, a los que heredan la cobardía de Paris, la cobardía que implica condenar a toda Troya a pelear en lugar de uno. Por eso hay una escena breve, pasajera, pero muy simbólica: un pichi asusta a un oficial al que descubre "cocinándose" adrede una mano en la nieve. El pichi hace cálculos. Esa herida de guerra es el boleto de retiro para el capitán, que con la mano sana podrá ir mes a mes al banco hasta su último día a cobrar un sueldo millonario. Al pichi, con una mano quemada, apenas si le dan una patada en el culo.
Escrito entre el 11 y 17 de junio, Fogwill construye un relato asombrosamente preciso sobre la desigualdad que en realidad se vivía en el campo de batalla: soldados muertos de hambre contra un enemigo que no se privaba ni de tomar el té.
No hay nada de heroísmo en "Los pichiciegos", ni siquiera el heroísmo ridículo de Faustino Bertoldi, el cónsul argentino que hace su propia guerra (incluso con la cama como trinchera) contra el Reino Unido, desde Bongwutsi, el país africano donde Osvaldo Soriano sitúa las acciones de "A sus plantas rendido un león".
Enlas Malvinas de Fogwill el suelo tiembla. El invierno está viniendo. Dijimos que la estufa de la cueva de los pichis fue quizá la última característica humana que ésta conservó. Por eso tal vez, a la postre, termina condenando a todos (spoiler alert: se tapa la chimenea y veintitrés pichis, junto con dos soldados británicos que espiaban desde allí, mueren asfixiados). Deshumanizado, el único pichi sobreviviente llora "un poco", al tiempo que se lamenta de no haber buscado más cigarrillos del almacén.
Federico Lorenz, investigador especializado en la causa Malvinas, se refiere al 8 de junio de 1982, que para muchos es "el día más negro de la flota británica", ya que la aviación argentina destruyó dos transportes británicos en Bahía Agradable, mató más de cincuenta militares e hirió a otros sesenta de ese ejército. "Pero el 8 de junio -aclara- para mí es el día de los muertos del bote, los soldados del regimiento 7 muertos mientras volvían de buscar comida en la casa de unos isleños. Todo es cuestión de perspectivas".
Para Fogwill, por supuesto, también es cuestión de perspectivas. Por qué no, entre el patriotismo patotero y la absoluta condena a la dictadura militar, pueden pensarse otras perspectivas de Malvinas. Perspectivas que no arranquen con la euforia del 2 de abril, sino con el día que sigue al 14 de junio. Por qué no, pensar Malvinas fuera de las efemérides. Por qué no, como los excombatientes -que pusieron el cuerpo en las islas, que fueron héroes o que tuvieron miedo, o ambas cosas-, pensar Malvinas siempre, todos los días.